(De Diego A. del Pino)
El automovilista que hoy recorre la hermosa avenida Juan B. Justo –la vía más rápida y efectiva entre Palermo y Liniers o los barrios intermedios– sabrá seguramente que avanza sobre la cubierta de un túnel gigantesco, pero con escasas excepciones no pensará que aquello fue un arroyo, y menos todavía, que el mismo alguna vez pudo ser un canal navegable.
Ciertamente, el proyecto tentó a muchas personas capaces, e incluso llegó a planificarse con abundantes detalles y a motivar discusiones en alto nivel gubernativo. Nos referiremos, entonces, a ese momento de la “vida del arroyo Maldonado”, instante en que se decidió su futuro. ¿En qué terminaría: arroyo o canal?... Y no fue ni lo uno ni lo otro, sino que concluyó por ser tapado por una losa para permitir el paso de los vehículos.
Para comenzar esta reseña histórica debemos remontarnos al año 1887 (1). En esa época comienza a estudiarse el problema ocasionado por los desbordes del arroyo Maldonado, que ahora cruzaba zonas pobladas (mejor deberíamos decir: la ciudad llegó al arroyo…).
Entre los que se ocuparon de estos temas se encontraba el ingeniero francés don Alfredo Ebelot (2).
Ebelot se asoció con otro técnico de su misma nacionalidad, el ingeniero Pablo Blot, y presentó un interesante proyecto, según las proposiciones de una empresa francesa denominada Construcciones Five-Lille, de París.
Se trataba de construir un “Canal de Circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires y Puerto de Cabotaje”. El canal proyectado uniría el Riachuelo, a la altura de la Boca, con el arroyo Maldonado, que sería rectificado y dragado convenientemente.
El tema fue comentado por Eduardo H. Pinasco en su libro Biografía del Riachuelo (3). El conjunto de los trabajos abarcaría estas etapas: 1º) Un canal de circunvalación entre la desembocadura del Maldonado y el Riachuelo. 2º) Un puerto de cabotaje con diques rodeados de murallas de mampostería, de un kilómetro de largo y cien metros de ancho, en la desembocadura del Maldonado. 3º) Un murallón que partiría del Maldonado hasta la fábrica de gas, internada en el río, para servir de defensa y de límites a los nuevos barrios ganados al río con la tierra de las excavaciones. 4º) Dos depósitos para un millón de metros cúbicos de agua, que unieran las extremidades del canal, para almacenar, por medio de compuertas, el agua de las altas mareas y renovar las aguas del canal y de los tres puertos a saber: Riachuelo, Madero, Maldonado. 5º) Un canal que arrancando del río de las Conchas (4), entre Morón y Moreno, lo ligara con el Riachuelo, a fin de tener siempre en los depósitos, aún faltando las mareas, una reserva disponible de agua. (6º) Un dique de tierra de diez metros de altura y diez metros de ancho en su parte posterior, cerrando el valle del Riachuelo en un punto conveniente.
El presupuesto aproximado de la obra –seguimos citando a Pinasco– era de cuarenta millones de pesos oro: “proyecto ambicioso que, como el del ingeniero Pellegrini, quedó impreso en un folleto de 54 páginas y un plano editado por la imprenta de ‘La Nación’ en el año 1887”, dice el autor.
Agregaremos que el canal llevaría, a todo lo largo, un camino de sirga, arriba de las aguas altas, con un ancho de seis metros en cada orilla. La idea, en términos generales, parecía muy interesante, ya que se lograría absorber las crecidas del Río de la Plata. eliminar las inundaciones del Maldonado y obtener una vía de transporte económica y rápida, además de mejorarse las condiciones sanitarias de las zonas afectadas. Pero la idea no prosperó, ya que resultaba gravosa y de mucho aliento para la época y posibilidades técnicas del país, por lo cual quedó archivada muchos años, hasta que fue casi olvidada. Años más tarde, el concejal Remigio Iriondo, destacado hombre público, vecino del barrio de Villa Crespo, se ocupó del proyecto y presentó formalmente el mismo ante el Concejo Deliberante.
Consultamos un periódico vecinal de 1934 y extraemos estos conceptos, siempre con referencia al “Canal Maldonado”: “El proyecto, en 1902, fue ampliado por el ingeniero Estrada, pero también quedó archivado, esperando mejores tiempos. En 1924 se volvió a considerar el tema, ya que las inundaciones del arroyo ocasionaban, todos los años, inconvenientes serios. Remigio Iriondo lo llevó –como hemos dicho– al seno del Honorable Concejo Deliberante. Fue estudiado por el director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital, ingeniero Carlos María Morales, quien declaró que no interesaba en ese momento”.
El periodista de El Progreso, órgano de información vecinal que hemos consultado, declara que Remigio Iriondo siempre consideró erróneo el entubamiento del arroyo Maldonado. Al respecto, éstas fueron sus palabras: “Abrir un canal navegable que pusiera en comunicación Palermo con el Riachuelo es procurar para la ciudad uno de los mejores espectáculos de belleza, e incorporar a su economía un elemento de mayor y positivo beneficio. Aparte del abaratamiento de los productos, que de esa manera llegarían directamente al consumidor, permitirá establecer una verdadera justicia, en cuanto al valor de la propiedad se refiere” (5).
Nosotros no abrimos juicio y sólo presentamos testimonios; y así en La Razón del 12 de mayo de 1929 comprobamos que el tema volvía a ser tratado, hablándose nuevamente de “construir un canal navegable, profundizar y aumentar su ancho, permitir el paso de lanchas y remolcadores, y en las márgenes construir edificios, depósitos y fábricas”.
El proyecto de canalización del Maldonado, como ya hemos visto, no prosperó, pero las tremendas inundaciones seguían creando serios problemas al vecindario, circunstancia que parecía empeorar por las características sinuosas del curso del arroyo y su poca definición. Entonces se pensó en rectificar ciertos sectores, cuando todavía no se había decidido su entubamiento.
Es ilustrativo, al respecto, lo expresado en un periódico de 1903 (6): “La rectificación del curso del arroyo Maldonado, las excavaciones de su lecho, su fácil desagüe o como quiera llamársele, es una obra pública reclamada con urgencia para evitar los continuos desastres, más o menos importantes, que sufre la población de las inmediaciones cada vez que las aguas pluviales adquieren un volumen de cierta consideración.
“Si la apatía no hubiera sido la característica de las autoridades edilicias –dice el periodista de 1903– esta obra debería estar ya concluida, porque no es de ahora que se nota su necesidad, puesto que el vecindario interesado la viene pidiendo, y con muchísima razón, desde hace tiempo. Es muy plausible que la Municipalidad se preocupe cuanto quiera del afirmado de las calles, por ejemplo, y que procure, por todos los medios que están a su alcance, mejorarlo cada día; pero convengamos también en que debe tener primacía un asunto que afecta a la seguridad pública y que involucra intereses comunales de significación.
“Los barrios que baña el arroyo Maldonado se pueblan rápidamente, y si no se adoptan con tiempo las medidas necesarias y tendientes a que ese curso de agua deje de ser un peligro, más tarde, cuando se quiera remediar el mal (porque al fin y al cabo habrá que remediarlo), será necesario gastar ingentes sumas de dinero fiscal y de particulares, para conseguir lo que hoy es aún fácil y relativamente económico.
“Las últimas grandes lluvias han puesto de manifiesto el peligro a que nos hemos referido en cuanto a las inundaciones y desbordes, pero aún hay otro que nadie ha citado, y es el de los focos de infección en que se transforman las aguas que salen de madre y que se estancan en los bajíos cuando la corriente principal decrece.
“Pregúntese a los médicos que ejercen en esos barrios, y se sabrá que hasta las fiebres palúdicas se han aclimatado allí”.
A pesar de estas protestas de 1903, con anterioridad se habían realizado serios trabajos de rectificación, y en un plano de Buenos Aires de 1895 lo comprobamos. En efecto: la citada rectificación abarcaba el sector comprendido entre Charcas y Rivera (hoy Córdoba), eliminando así los meandros, que fueron rellenados con la tierra proveniente de las excavaciones realizadas.
Otro importante problema por encarar era el de la desembocadura del Maldonado en el Río de la Plata, allá por Palermo, en los terrenos que actualmente ocupa el Aeroparque. Hasta la primera década del siglo pasado (7) la zona era baja, pantanosa, y el arroyo desembocaba casi en forma de delta, originando un pequeño “Tigre”, con aguas tranquilas, árboles y hasta una fauna propia de aves y otros animales.
Como elemento ilustrativo que seguramente llamará la atención del lector, presentamos comentarios tomados de una publicación de 1914 (8). Como el artículo fue escrito con el estilo gracioso y en forma dialogada (tan en boga en esas revistas de la época) extraeremos los conceptos básicos que nos han de informar sobre aquel pintoresco rincón del arroyo Maldonado:
1) A doscientos metros de la desembocadura se observan añosos ceibos y árboles típicos de las zonas ribereñas, 2) A lo largo del Paseo “Intendente Bullrich”, el intendente Anchorena hizo poner “cemento armado en las orillas del arroyo Maldonado”, obra en la que trabajaron más de cien hombres, 3) Se podía llegar al arroyo Maldonado en bote, desde la boca del arroyo Vega, bogando por el Río de la Plata, “costeando el murallón del Ferrocarril Central Córdoba” (arroyo que estaba a la altura de la actual calle Blanco Encalada), 4) A esa altura se había formado una isla que anteriormente estuvo poblada de algarrobos. En 1914 abundaban los sauces llorones, 5) Según el articulista, en tiempos del virrey Cisneros, mucha de la leña usada en Buenos Aires provenía de estos montes (costa de Palermo a Belgrano), 6) La desembocadura del arroyo Maldonado era bastante ancha y en esa zona actuaban empleados guardacostas, 7) En las cercanías se había construido un “polvorín” flotante. En efecto, varias lanchas alojaban “cientos de cajones con dinamita y pólvora”, 8) También se amarraban allí botes pescadores y había un “Destacamento de Resguardo del Puerto Maldonado”. (En esa época el encargado era el señor Eugenio M. Viñas).
Y para concluir con las informaciones sobre este pintoresco sector del arroyo, diremos que por esos lugares, a principios de siglo (9) había un rancho muy derruido donde vivió por muchos años una antigua pobladora, la anciana Martina Echegucía, cuyo esposo –don Luis–, según tradición popular, había sido soldado durante las guerras de la Independencia (10). ______
(1) Hubo proyectos anteriores al del año 1887, algunos de ellos relacionados con el utópico “Canal de los Andes al Plata”, de la época de Rivadavia.
(2) Alfredo Ebelot nació en Saint Saudens (Francia), y en su patria llegó a graduarse de ingeniero civil. Sabemos que en el año 1870 ocupaba un alto cargo en la Revue de Deux Mondes. En 1874, ya en nuestro país, dirigió la construcción de la famosa “Zanja de Alsina”, destinada a contener los malones indígenas. Estuvo con el general Roca en su “campaña al desierto” y escribió la obra La Pampa. Falleció en Francia en 1920. (Diccionario Histórico Argentino. R. Piccirilli, F. Romay, L. Gianello). (3) Biografía del Riachuelo. Eduardo H. Pinasco. Eudeba, Bs. As., 1968.
(4) Hoy, río de la Reconquista.
(5) Manuel M. Alba. Artículo en revista Aquí Está. Nº 909. 1º de febrero de 1945. (“El río que perdió Buenos Aires”).
(6) Suplemento Semanal Ilustrativo de La Nación, 16 de abril de 1903.
(7) Se refiere al siglo XIX.
(8) “Fray Mocho”. 20 de marzo de 1914, artículo de Félix Lima titulado: “Cómo muere el arroyo Maldonado”.
(9) Se refiere al siglo XIX.
(10) Archivo del diario La Razón, 8 de abril de 1937.
Imagen: Puente sobre el arroyo Maldonado a la altura de la calle Vera, en Villa Crespo; año 1925. (Foto del AGN). Este texto fue tomado del libro: Historia y leyenda del arroyo Maldonado, Bs. As., 1971.


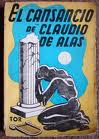


+vestigios..jpg)







